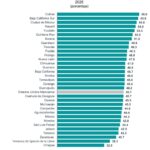Por Jesús Delgado Guerrero
Orgullosa de su pueblo natal, San Miguel de Allende, Guanajuato, (“Cuna de la Independencia”, solía decir, muy satisfecha de sus orígenes) también lo fue del pueblo que la adoptó como una de las suyas: Santa Cecilia, en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México.
Fue hija de un audaz carbonero (Juan Guerrero) que tuvo la osadía de pedir la mano de la hija del mayordomo del pueblo (Rosario Duarte) y, mejor, casarse con ella, a despecho de falsas convenciones sociales epocales («clasistas», se dice también)
Apenas cursó estudios primarios y algunos de secretaria comercial, pero era capaz de arrastrar el lápiz e imprimir una letra tan preciosa, quijotesca, digna de los mejores manuscritos de Miguel de Cervantes Saavedra.
En sus tiempos juveniles todavía no estaba de moda en la jerga mediática ni de los planes gubernamentales eso que hoy se denomina como “jefa de familia”, y, por esas cuestiones de moralidad social mal entendida y peor asumida, ser madre soltera no era precisamente una condición para ser candidata a beneficiaria de algún programa social.
Pero eso nunca la arredró e hizo de todo: desde la venta de jugos y licuados en la plaza pública, hasta trabajos en fábricas y almacenes, así como de limpieza en obras de construcción, pasando por el oficio de peluquería (cultora de belleza se denominaría después).
Tenía un gran compromiso: sacar adelante a sus hijos e hija. No sabía gran cosa de asuntos de economía ni de altas finanzas, pero las condiciones y las exigencias la obligaron a poner el práctica eso que la teoría de ramo en sus orígenes griegos define como “la administración de la casa” o “la técnica para administrar la escasez”.
Y lo hizo a trancas y barrancas, como miles de amas de casa. Tiempos de esfuerzo, de enfrentar caminos complicados, a veces muy duros incluso, años después seguía refrendando su orgullo no sólo por su pueblo nativo y adoptivo, al cual sumó una satisfacción más: “¡esa es mi muchacha!”, “¡ese es mi muchacho!”, decía de sus hijos, ante algún lance escolar o de empleo, animando a continuar, a no frenarse.
Esa mujer, de nombre María Caridad Guerrero Duarte, es mi madre. Falleció el jueves pasado por algunas complicaciones de una enfermedad. Este domingo 28 de octubre cumpliría 74 años de edad.
Enérgica pero de mano suave, fue una feliz coincidencia que su nombre estuviera a la par de sus cualidades humanas pues “Caridad” es una de las virtudes teologales, es decir, uno de los hábitos que, en la teología Católica, Dios infunde en la inteligencia y en la voluntad para ordenar sus acciones a Dios mismo: (Ya el apellido “Guerrero” se explica sólo).
Así fue. Años más tarde, estudiosa de esa teología, ya con nietos y hasta bisnietos, y con la energía de siempre, se lanzó a otra misión que ella consideraba de gran importancia para enfrentar la terrible complejidad social actual. Y entonces en su pueblo fundó una escuela de monaguillos (monjes pequeños o ministrantes, acólitos de hecho, de acuerdo con el lenguaje religioso) pues, decía, “todo este desbarajuste social hay que comenzar a arreglarlo desde abajo, formando, educando, fomentando valores…”. Se empeñó y cumplió su tarea hasta donde las fuerzas se lo permitieron.
Lo mismo se puede decir de toda su vida, en la que fue vital para ella el respaldo de su hermana Jovita y de Cesáreo Hernández, ambos también ya fallecidos hace varios años, de feliz y perenne memoria.
Más allá de los significados teologales, “Caridad” significó para mí “Cariño”, suave y enérgico, un gran amor.
Por ello, no puedo expresar otra cosa que mi gratitud y una gran satisfacción por ser parte del “clan” que ella fundó y encabezó, mismo que mis hermanos, nueras, nietos y bisnietos comparten, y poder decir con mucho orgullo: «¡Esa es mi madre!».