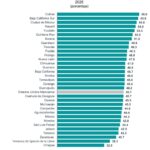Por Jesús Delgado Guerrero
El endeudamiento por casi 1.9 billones de pesos solicitado por el gobierno federal para el ejercicio fiscal del año próximo ha generado una de tantas escaramuzas que deforman y hasta hacen inútil cualquier debate. No se discute la pertinencia o no de los créditos, los objetivos y la transparencia sino el volumen, lo presuntamente elevado que, dicen, representa tal cantidad, sobre todo porque se trata de un año electoral y, peor, porque será utilizado para financiar el gasto.
Es verdad que la deuda pública, local y externa, ha ocasionado más de un trastorno en la historia del país: desde la Guerra de Reforma con los mercenarios prestamistas británicos, franceses y otros, que primero financiaron a Maximiliano y después intentaron cobrarle a Benito Juárez, hasta el “debo no niego, pago no tengo” del ex presidente José López Portillo y Pacheco y su locuaz convocatoria a “administrar la abundancia” en la década de los años 70 y 80 que, como se sabe, terminó en un grave infortunio.
Esta trágica odisea crediticia pasa, claro, por haber dejado en prenda los recursos petroleros para obtener (1995) una línea de crédito “emergente” del gobierno de Estados Unidos por 20 mil millones de dólares y poder pagar vencimientos de los tristemente célebres Tesobonos (deuda de corto plazo en poder de especuladores locales y foráneos, maniobra igual de fraudulenta que el rescate de los timos bancarios, Fobaproa).
Hay muchos traumas, pues, al calor de deudas. Muchos economistas, tanto clásicos como contemporáneos, han expresado su rechazo a que los gobiernos contraten créditos para financiar sus gastos. Al final, aseguran (Adam Smith. David Ricardo, etc.) los únicos beneficiados son los prestamistas (no en balde los doctores escolásticos incluso condenaron los empréstitos públicos, cosas del diablo, quizás).
Y recomendaron tener un sistema recaudatorio eficiente para hacer frente a los gastos que supone el ejercicio del “Soberano” como infraestructura, educación, salud, seguridad defensa, etc.
Otros, también clásicos, sostuvieron lo contrario, afirmando que el endeudamiento no sólo es una vía para financiar el gasto público, sino para hacer frentes a crisis graves (Keynes, específicamente). Paul Krugman sostiene que los déficits públicos (deudas) son beneficiosos porque generan demanda agregada (bienes y servicios).
Sólo como referencia: el que de plano condenó por igual a banqueros como a gobiernos fue Marx: no son otra cosa que infames explotadores del “pobretariado”, rentistas de la peor calaña que utilizan métodos de la violencia más desenfrenada para exprimir al trabajador (“única fuente de generación de riqueza”, dijo) y, total, que son complemento de un sistema que impulsa la “acumulación originaria”. El crédito es, según Marx, el credo capitalista, la palanca más poderosa de la “acumulación originaria”. Es el juego de la bolsa y la bancocracia moderna, acreedores perpetuos del gobierno. Prestan con una mano y cobran en exceso con la otra. En fin, por gandalla, el “pulpo chupeteador” del que hablaba el bien recordado Jesús Martínez “Palillo”.
Un economista contemporáneo, el francés Thomas Porcher, observó que políticos y expertos liberales han puesto a la vista del mundo al “espantapájaros de la deuda” como la justificación para aplicar políticas de austeridad, políticas liberales “cuyo objetivo e reducir el lugar del Estado en la economía”.
Ademas, afirma que: 1.- la deuda pública importa poco a esa clase de políticas porque “existe claramente una especie de geometría variable: cuando se rata de reducir los impuestos a los más ricos (o de poner en práctica cualquier otra política liberal), entonces la deuda es un problema secundario; y, 2.- por el contrario, cuando se trata de invertir en los servicios públicos o en la transición energética se convierte en un problema importante” (“Tratado de Economía Herética, para poner fin al discurso dominante”, Breviarios del Fondo de Cultura Económica, p.90).
Vista la discusión imperante, todo encaja en el segundo punto. Porque si fuera para rescatar bancos, carreteras o para pagar la deuda misma, no hay problema. Pero todo cambia si va para financiar el gasto que, se omite, incluye pensiones, educación, salud y obras insignia de la actual administración federal.
Como apuntan los clásicos, lo adecuado sería que el gobierno tuviera una recaudación lo suficientemente amplia para no tener que recurrir a préstamos. Pero, y aquí el verdadero origen del problema, el “1 por ciento” que concentra la riqueza se resiste, por todas las vías, a pagar impuestos, a regatearlos. Y no se puede exprimir ya más a los de siempre, aunque al final los préstamos se traducen en impuestos que hay que pagar a largo plazo.
Lo que procede es verificar que los créditos se destinen realmente a lo proyectado, que el legislativo, organizaciones civiles, etc., vigilen y que no haya “clasificación de información confidencial” de lo que es público, y que tenga efectos positivos.
“No hay nada más aberrante que pensar que la reducción de la deuda pública permitirá tener un mayor crecimiento económico (antes bien, el crecimiento económico es el que permitirá tener una menor deuda pública)”, sostiene Porcher. Para colmo de los gritones, todo apunta a que la economía seguirá creciendo, pese a sus lúgubres deseos y proyecciones.